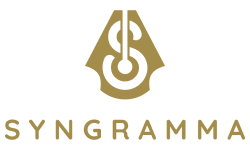Andrés Conde Mejía
Resumen:
El siguiente ensayo busca articular una visión epistemológica psicoanalítica para el tratamiento de pacientes con consumo problemático o también llamado toxicomanías, para eso se analizaran los puntos de vista de la neo escuela de relaciones objetales en conjunto con algunos aportes de la neo escuela lacaniana, utilizando como principales locutores a Jaime Lutenberg y Massimo Recalcatti, para dicha aproximación se utiliza de referencia el mito de la Hidra de Lerna, como una metáfora del síntoma del consumo, de su narcosis y la relación que dicha psicopatología tiene en relación con el concepto de vacío mental o clínica del vacío.
Palabras clave:
Consumos problemáticos – Relaciones de Objeto – psicoanálisis Lacaniano – vacío mental – Clínica del vacío.
Sabemos que hoy en día uno de los síntomas principales de nuestra cultura es el consumo de sustancias, el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años. El cannabis sigue siendo la droga más ampliamente consumida en todo el mundo (228 millones de consumidores), seguido por los opioides (60 millones de consumidores), las anfetaminas (30 millones de consumidores), la cocaína (23 millones de consumidores) y el éxtasis (20 millones de consumidores). Al igual cada vez, sobre todo en el medio mexicano, es más y más común que se acerquen a tratamiento pacientes con un consumo que les cause algún tipo de sufrimiento, tanto individual como colectivo, esta cercanía no es porque los pacientes busquen precisamente al psicoanálisis como una respuesta, sino que son pacientes que están morando entre consultorios, anexos, grupos con filosofía de alcohólicos anónimos, clínicas especializadas en adicciones, psicoterapias alternativas, grupos sectarios donde prometen una mejor versión de uno mismo, terapias alternativas y claramente nosotros somos solo una de todas las posibles respuestas a esta inquietante situación.
Freud (1930) ya lo mencionaba en su lúcido ensayo social , El Malestar en la cultura donde dejaba en claro su postura en torno a que debajo de la ética, subyace una culpa, claramente Freud no decía esto en el sentido Nietzscheano, como de revertir los valores, como algunos llegaron a creer, más bien plantea la idea que es necesaria una y la otra, la culpa sirve para mover la pulsión, en cierto sentido mantener velado al sujeto, y la ética una forma colectiva de funcionamiento, sin embargo deja en claro que la ética, es sumamente endeble:
“El superyó cultural ha formado sus ideales y elevado sus exigencias. Entre estas, las que atañen a las relaciones mutuas entre los seres humanos se resumen como ética. En todas las épocas se ha otorgado a esta ética el máximo valor, como si precisamente de ella se esperaran logros particularmente importantes. Y la ética se dedica efectivamente a aquel punto fácilmente reconocible como el más vulnerable de toda cultura” (Freud, 1930),
De esta cita podemos pensar varios elementos, el primero sería la idea de un superyó cultural, producto histórico, social y material de cada cultura y contexto. Este por un lado si lo relacionamos con el consumo de sustancias, parece que repite el mismo mecanismo de que en su época fue con la sexualidad, la propia represión, y en el sentido foucaultiano del término, la utilización de mecanismos del poder, una red que en apariencia trata de controlar el consumo de sustancias, pero que su efecto es desbordante en la cultura imperante.
En segunda instancia, la fragilidad de una ética social, que podemos notarla en su afán de creer que las drogas son nocivas para el sujeto, dejando de lado que no se trata del objeto, sino del uso que el sujeto hace de dicho objeto. Como sabemos gran parte de las drogas más famosas de nuestra cultura, marihuana, cocaína, heroína, morfina, fentanilo, en un largo etcétera se usaron por lo menos de forma basal como un intento de ayuda al otro, como una medicina y que fue el tipo de consumo que las llevó al estatuto social que tienen en la actualidad.
Creo que esto es un punto importante para el analista, a nivel contratransferencial habría que pensarse que ética tenemos sobre el consumo de sustancias, y que no es nuestro lugar el de ponernos como ortopedistas de la moral, que me parece que muchas veces lo hacemos, sino como un dispositivo, espacio, diálogo analítico que le permita al sujeto llegar a una postura ante la sustancia, en otras palabras que pueda tener una ética o responsabilidad subjetiva ante el consumo o proponerse la idea de dejarlo.
Ahora este preámbulo, da paso a tratar de hablar sobre el nombre el ensayo, El Analista ante la Hidra de Lerna Reflexiones acerca del tratamiento psicoanalítico con pacientes con un consumo problemático de sustancias. El mito de la Hidra (Graves, 1955) de Lerma versa de una creatura mítica, nacido de Tifón y Equidna, lo interesante es que fue alimentado por Hera, esposa de Zeus, quien siempre buscaba venganza por las infidelidades de su marido. Criaba monstruos con la finalidad de matar a los hijos bastardos del Dios del rayo y máximo jerarca del Olimpo.
La Hidra, era un monstruo que depende la versión que se busque puede ser de tres, seis o doce cabezas, lo inquietante es que cada vez que se degollaba una de sus cabezas, esta crecía de vuelta, hasta en el mito cuando Heracles en el segundo trabajo ordenado por Euristeo, logra asesinar a la Hidra, tanto en una versión que dice que con unas garras doradas le cerceno la cabeza principal, como por otro que con una cimitarra la degolló.
Pasemos a la exégesis del relato, mi punto de partida claramente no es que el paciente sea la hidra y el analista Heracles, más bien pienso que el malestar en la cultura muta constantemente y mientras no podamos entender qué es lo que está pasando, estaremos condenados a degollar la cabeza equivocada, con el consumo de sustancias, me parece que en la actualidad lo que es la base es la idea de que el tratar el exorcismo de la droga es visto como la solución, un ejemplo reciente seria el discurso en cuanto al presidente de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump, que tras ver las siguientes estadísticas.
- Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH), 19.7 millones de adultos estadounidenses (de 12 años o más) lucharon contra un trastorno por uso de sustancias en 2017.1
- Casi el 74% de los adultos que padecían un trastorno por consumo de sustancias en 2017 luchó con un trastorno por consumo de alcohol.1
- Aproximadamente el 38% de los adultos en 2017 luchó contra un trastorno por consumo de drogas ilícitas.
- Ese mismo año, 1 de cada 8 adultos luchó simultáneamente con trastornos por consumo de alcohol y drogas.1
- En 2017, 8.5 millones de adultos estadounidenses sufrieron un trastorno de salud mental y un trastorno por uso de sustancias, o trastornos concurrentes.1
- El abuso de drogas y la adicción le cuestan a la sociedad estadounidense más de $ 740 mil millones anuales en pérdida de productividad en el lugar de trabajo, gastos de atención médica y costos relacionados con el crimen.
Claramente estos datos son alarmantes, sin embargo, la respuesta de Trump es la corrección de los carteles, y ver a los mexicanos como “malos”, eso masivo de lo que sería no solo un superyó colectivo como mencionaba Freud, sino como una posición esquizoparanoide colectiva, donde la escisión divide la experiencia afectiva en buena y mala, utilizando en la primera la idealización omnipotente y en la segunda la devaluación como formas de defensa masiva, que estamos en las puertas del fascismo o de manifestaciones más atroces. El tratar de asesinar a la Hidra solo matando una cabeza es imposible, porque sería negar la propia naturaleza de la bestia, sus múltiples cabezas son un ejemplo de lo poli-etiológico que es el consumo de sustancias.
El tema de las drogas no es solo para ser perseguido, sino para ser entendido, en su multiplicidad de factores, antropológico, geográfico, jurídico, económico, filosófico, sociológico, religioso, lingüístico, político, económico, en una de esas trincheras, psíquico, donde el psicoanálisis puede aportar, pero solo y si se pone en contacto con las ya citadas disciplinas, lejos han quedado los días que el analista pudiera desligarse de lo que pasaba fuera de su consultorio, y solo concentrarse en lo que está pasando la libre asociación, claro es un lindo ideal, pero es eso, un ideal analítico, que debe mantenerse, pero no llevarlo como un dogma.
El analista debe abrirse camino a través de su creatividad, que es única e irrepetible para tratar de acercarnos a la lucha con una problemática social tan grande, y verá como eso un problema a enunciar, significar, dar palabra, todo analista, de cualquier corriente sabe el riesgo que es simplificar el discurso del paciente, ¿Qué no sería lo mismo con los malestares de la cultura actual?, simplificar nuestras hidras y no darnos cuenta que esta, nuestra Hidra también tiene un lado que debemos reconocer, y es la gran pregunta, ¿Por qué el sujeto permite que su deseo se narcotice?, ¿Cuál es la angustia subyacente en nuestra cultura que hace que pasemos una lógica social de la patología primordialmente neurótica, a lo que hoy vivimos como patologías deficitarias, narcisistas?, o como recientemente han sido referidas como patologías del vacío (Recalcatti) o vacío mental (Lutenberg).
El vacío, un cruce entre Bion y Lacan.
Ahora mencionaré a dos de los analistas más importantes de la actualidad, Jaime Lutenberg, y Massimo Recalcatti, el primero al proponer el vacío mental
(Lutenberg, 2014) como un cruce entre las teorías Bioniana y de su Maestro José Bleger, nos ha permitido entender acercarnos a lo impensable del dolor de los pacientes contemporáneos, para Lutenberg, estamos enfrente de pacientes donde sus síntomas son como menciona Sylvie Le Poulichet (2012) , podemos entender que el consumo problemático para estos sujetos es a través del Farmakon cuyas características son: ambigüedad, reversibilidad, carencia de identidad –solo la adquiere con la prescripción- , ya que encierra en sí mismo su propio contrario, e inconsistencia, la sustancia sería así algo que en lugar de ayudarle al sujeto a pensarse, y por consiguiente su relación con los representantes objétales en su medio.
Para este autor, habrá una diferencia en lo que denomina estados de vacío mental, que cualquier tipo de organización mental podría manifestar (psicosis, neurosis, perversión, organizaciones narcisistas), que serían como lo notamos en la clínica psicoanalítica, donde la palabra no alcanza a simbolizar la angustia, que claramente se vuelven un reto para el analista y la diada terapéutica, no obstante, estos estados son pasajeros o por lo menos colindan con otros estados mentales de mayor organización y cohesión. Lutenberg, habla del vacío mental estructural, este entendido como un espacio mental en negativo, es decir, el paciente habita en el reino de la Nada (No-thing), incapaz de dar un significado subjetivo a los síntomas que padece, lo que aparte es de mencionar de Lutenberg, que va muy de la mano de lo que Bollas (1991) llama patología Normótica, pacientes que pueden aparentar un funcionamiento regular, pero que de forma oculta, también para ellos mismos padecen de un dolor sin nombre, que muchas veces encontramos a nivel contratransferencial la sensación de incertidumbre y confusión.
Massimo Recalcatti, analista eminentemente lacaniano, propone la idea de la clínica del vacío (2003) desde una epistemología estructural, a distinción de la de Lutenberg, no obstante, para él los cuadros clínicos de consumo problemático de sustancias, anorexias y psicosis. Para este autor habría un orden simbólico empobrecido, recordemos que el orden simbólico es referente al lenguaje, por consiguiente, nos damos cuenta de cómo estos pacientes se ven incapaces de poder poner en palabras, habladas o actuadas, su propia fantasmática. Para dicho autor, habría que restituir al sujeto barrado ($), es decir, enunciar la falta, pero cuando nos encontramos en la dimensión de la forclusión el trabajo clínico puede ser muy complejo. El lograr histerizar el discurso de un paciente así, es en sumo una tarea titánica, recordando la frase de un paciente con consumo problemático de alcohol, me decía “¿Para qué voy a dejar de tomar?, si cuando tomo, todo está bien, a veces pienso que sería más fácil dejar de buscar la sobriedad, vivir siempre borracho, la gente no entiende que al estar en la nota es como ser tocado por Dios, es más, es como ser Dios”, esta frase que aún recuerdo como un gran aprendizaje, me ha servido al paso de los años de entender que si estos pacientes se sienten tocados por los dioses, aunque sea momentáneamente, habría la pregunta, ¿Por qué le temen a la vida terrenal? Para esta respuesta me gustaría volver al mito de la Hidra de Lerna, una característica que intencionalmente no puse en cuanto al mito es recordar que los jugos gástricos de la bestia eran tóxicos, cualquier mortal cerca de ella perdería la vida en pocos segundos. Heracles al desollar a su acaecida presa, abrió su vientre y utilizó ese jugo gástrico para bañar la punta de sus flechas que sirvieron para enfrentarse a nuevas proezas.
Tenemos que ser capaces de comprender, utilizar y en medida aprovechar el veneno de estos tan complejos síntomas, no podemos pensar que, evadiendo, prohibiendo, rehuyendo, castigando, alejando el tema vamos a lograr algo. Recuerdo un padre de un paciente que a la tierna edad de 11 años ya era adicto al tabaco y la pornografía, al decirle que sería importante mantener una comunicación para saber como es que se siente, me dijo, ¿solo eso?, al tratar de hablar con su hijo este solo se quedo en silencio, y después me dijo, pues no me dijo nada, a lo que yo intervine, justamente eso es lo más difícil de escuchar, el silencio.
Estos pacientes ponen a prueba la creatividad del analista, de los padres, del medio, ya que no hay una sola fórmula eficaz para el tratamiento de consumos problemáticos, claramente se venden panaceas como si fueran a realmente hacer una diferencia, pero en la clínica, nos encontramos que la recaída es la norma, no
la anomalía, el poder sostener los estados mentales de nuestros pacientes, con o sin vacío mental, es crucial para poder acercarnos al sufrimiento de estos sujetos que son incluso ajenos al propio sufrimiento que muy en su mente se alberga, en un lugar, que como diría Winnicott, busca ser encontrado, claro, el camino no es fácil, lineal o sencillo.
Entonces, ¿Cómo enfrentarnos a nuestra Hidra de Lerna?, creo que las herramientas con las que cuenta el analista, más allá de sus palabras, es su propia capacidad de pensar, es decir, poder darle un sentido subjetivo a lo que nos dice el paciente, estar cerca, sin que nos envenene, pero tampoco tan lejos que perdamos de vista el dolor de nuestros consultantes. Muchas veces nos encontramos que este tipo de pacientes, tendremos que pasar muchas sesiones, meses, años incluso, en que muchas veces el efecto de nuestras intervenciones deberá eclosionar hasta pasando un tiempo de maduración mental prolongado, no exacto y dependiendo siempre del contexto, características del paciente, y porque no decirlo, también características únicas del analista y ese tercero analítico (Ogden, 1992) que se pueda construir.
El tratamiento con pacientes de esta índole nos ha mostrado las limitantes del dispositivo ortodoxo, que en realidad nunca existió como tal, la práctica analítica, lo que pasa dentro de esos muros, siempre ha distado de la visión prístina y clara, por una mucho más genuina, humana y creativa. Los analistas que pueden tratar a este tipo de pacientes no son necesariamente ex consumidores, sino sujetos que permitan que el otro se refugie en su mente, el analista deberá contener el contenido en apariencia vacío del sujeto, poder ir co-creando una narrativa que le permita al sujeto que le de un sentido particular a su síntoma, en otras palabras, que el propio paciente sea Heracles ante su Hidra.
Por último, me parece importante el tomar como referencia testimonial, a un paciente que después de años de tratamiento donde inicialmente su motivo de consulta era que había quedado una noche en la calle perdiendo su billetera tras otra más de esas noches que eran parte de su cotidianidad, después de años de tratamiento en los cuales, no hubo siempre tranquilidad, sino más bien tormenta, donde ambos estábamos embarcados en el entendimiento de su conflicto, y donde propositivamente le comenté en una sesión como al año de que no se casara con el término de alcohólico, eso tenía el gran riesgo de el definirse como eso, como un enfermo, y que para mí, la lucha que estaba haciendo era sumamente valiente. Esa intervención fue re-tomada, por el paciente diciéndome que lo que le ayudó a que, hoy en día poder tomar alcohol sin caer en esas situaciones, fue el poder pensar que lo que su consumo no era meramente una enfermedad, sino el resultado de una historia, de su propia historia, que a través de una muy literal entrada a los infiernos, como un Dante y un Virgilio se logró la tarea, no que dejara de consumir, sino que aprendiera como diría Piera Auglanier a historiar su discurso.
Bibliografía
Bion, W. R. (1962). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires: Paidós.
Bollas, C. (1991). La sombra del objeto. Psicoanálisis de lo sabido no pensado (J. L. Etcheverry, Trad.). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. En Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu.
Graves, R. (1955). The Greek myths. Nueva York: Penguin Random House.
Le Poulichet, S. (2012). Toxicomanías y psicoanálisis: La narcosis del deseo. Buenos Aires: Amorrortu.
Lutenberg, J. (2014). Vacío mental. Ciudad de México: Paradiso Editores.
Recalcati, M. (2003). Clínica del vacío: Anorexias, dependencias y psicosis. Madrid: Síntesis.UNODC. (2024). Informe mundial sobre las drogas 2024: Los daños del problema mundial de las drogas siguen aumentando en medio de la expansión del consumo y los mercados de drogas. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.