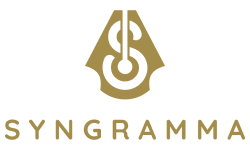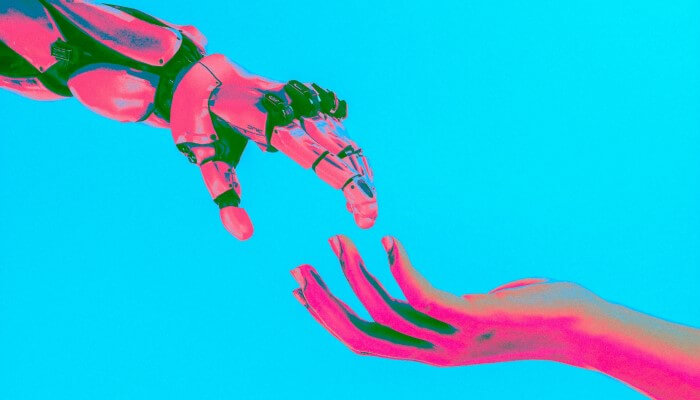Carlos Leobardo Jaimes-Díaz
Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre las implicaciones de la fantasía en dos filmes de Sci-fi, principalmente en cómo es que tiene una operatoria respecto a la relación mente-cuerpo que buscan trascender los linderos de la carne y del cuerpo. Para ello se recurre a ciertas concepciones del psicoanálisis lacaniano que permiten hacer una lectura e interpretación sobre la manera en la que se precisa la lógica de las letosas y el poshumanismo en las películas Réplicas (2018) y Ex machina (2014).
Palabras clave: Fantasía, cuerpo, letosa, subjetividad
La industria cultural es engaño de masas. Es esta una de las ideas que Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2007) explican al referir cómo dicha industria moviliza, transmite y reproduce los aspectos rapaces y feroces de la ideología capitalista. Así, el sentido de ello lo encuentran en una de sus formaciones más seductoras y sedantes: el cine, agregando, además que, si su referente es enteramente ideológico, será éste una de las vías por las que la fantasía habrá de discurrir.
Basta señalar que, parte de la función de la fantasía es el establecer una suerte de velo entre el deseo y la realidad que se presenta al sujeto. De esta manera, dicha realidad queda supeditada a la lógica que la fantasía despliega en tanto que adecua tal realidad para ser propicia al deseo. Se trata, pues, de asumir que su función es adecuar los objetos de la realidad a capricho del deseo, de hacer de los objetos deseables. Asimismo, dice Freud (2006, p. 130) que las fantasías “se adecuan a las cambiantes impresiones vitales, se alteran a cada variación de las condiciones de vida, reciben de cada nueva impresión eficaz una marca temporal”.
En este sentido, la fantasía supone una relación tripartita con la temporalidad. Freud (2006) refiere que esta se apuntala en un evento presente, el cual supone un despliegue en su relación con el deseo, a modo de recuerdo, para posteriormente proyectarse a una realización futura que figurará el cumplimiento de ese deseo, sin que por ello se logre. En dicho sentido, Nasio (2007, p.12) establece que la fantasía inconsciente “pone en escena la satisfacción del deseo imperioso que no puede cumplirse en la realidad”.
Por otro lado, la transmisión en el velo de la pantalla supone la elaboración, al menos aparente, de una fantasía con la cual los espectadores se embelesan y de cuya efimeridad disfrutan, encontrando en ella una realización falseada de sus deseos y anhelos. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2007) explican que el engaño, desde su sutileza, implica una inflexión y un desplazamiento casi metonímico: la fantasía deja de ocurrir únicamente a través de la pantalla; el artilugio sugiere su realización bajo la promesa de que esta se prolongará en la exterioridad de la sala de cine y se insertará en la vida cotidiana: en la casa, en la alcoba al hacer el amor, en el trabajo, en las relaciones sociales; en suma, en el día a día, aunque modificada por el artilugio ideológico y alienante.
El cine no solo representa deseos, sino que enseña cómo desear y cómo gozar. En este sentido, su función ideológica no radica únicamente en mostrar fantasías maravillosas y fantásticas a nivel diegético —es decir, dentro de la trama, que el espectador reconoce como ficción—, sino en aquello que subyace en su narrativa: una reconfiguración del deseo a partir de lógicas cínicas y cruentas propias de la explotación capitalista. No se trata, por tanto, de que las películas prescriban literalmente una forma de vida que el sujeto quiera imitar, sino de que operan como dispositivos que modulan formas de goce, moldeando el deseo, el cuerpo y la subjetividad. Como sugiere Žižek (2018, p. 35): “la fantasía no se limita a materializar un deseo de un modo alucinatorio; más bien constituye nuestro deseo, proporcionando sus coordenadas; literalmente, nos enseña cómo desear”. Así, el cine se convierte en una verdadera ortopedia del goce: es a través de la pantalla que el espectador aprende nuevas formas de gozar, y muchas veces, es ahí mismo donde efectivamente lo hace.
Las configuraciones fantaseosas -y fantasmáticas- que se desprenden del cine sci-fi, se inscriben sobre el dominio del cuerpo y la carne. A través de la intermediación de la narrativa de las letosas, se configura una fusión simbólica en donde el rasgo unario cae: la singularidad se desvanece y se funde en circuitos eléctricos. La máquina se hace cuerpo y adquiere una dimensión poshumana, marcada por una servidumbre sin parangón.
Lacan (2015) señala el funcionamiento de la letosa, un objeto tecnológico que transmite voz, imágenes, datos o sonido —como un teléfono celular, televisión, computadora o altavoz— y que, al estar vacío por dentro (lleno de aire o viento), funciona como vehículo de goce en el que la voz circula sin cuerpo. Estos artefactos suponen una forma de lazo social capitalista, en tanto se convierten en objetos insertos en el mercado y el consumo masificado, producto de su relación con el discurso cientificista. Se trata de objetos que permiten establecer nuevas formas de goce, al instaurarse como producciones de la propia ciencia. Escapan a la aprehensión sensible —como ocurre con las ondas de radio, eléctricas, satelitales o incluso las conexiones cerebrales electroquímicas—, en tanto que efectos del campo científico. En este sentido, dichos objetos no se perciben directamente: es la ciencia misma la que los capta y opera sobre ellos, en lo que Lacan denominó como el campo de la Aletosfera.
Lacan (2015) sitúa una característica central de las letosas: están llenas de aire, del viento que produce la voz humana y que invita a que el sujeto goce de ellas. La relación se da en el marco del consumo exacerbado, para que aquel que las consuma atienda a un no querer saber de su castración. Como sugiere Alomo (2012, p. 201), “la letosa borra al sujeto bajo la figura del consumidor, constituyendo una religión del plus de gozar, y erigiendo a los objetos que allí advienen como los becerros de oro de nuestra época”.
Así, una de las pretensiones del capitalismo tardío, que se muestra en el cine de ciencia ficción, es la implicación del dominio del cuerpo, pero ya no solamente desde las técnicas de sí, como lo pensaba Foucault, sino desde la colonización de la carne. La tecnología se vuelve operante y perceptiva sobre el cuerpo y, un poco más allá, sobre el alma a partir de múltiples letosas. El ejemplo es claro, si se piensa en el mapeo cerebral, donde se intenta descifrar el sentido de lo humano, al descifrar las conexiones neuronales reduciendo la subjetividad y el pensamiento, a una maquinización del órgano. Refiere a un sentido de control, modificación y uniformidad de lo singular en lo intrincado de conexiones electroquímicas; la consecuencia se precisa en lo que Žižek (2023, p. 33) ya ha señalado en la siguiente cita: “la perspectiva de la completa digitalización de nuestras vidas, sumada al escaneo de nuestro cerebro (o al rastreo de nuestros procesos corporales mediante implantes), abre la posibilidad real de una máquina externa que nos conozca, biológica y psicológicamente, mucho mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos.”
Réplicas, una película de 2018 del director Jeffrey Nachmanoff, es clara al respecto. La historia presenta a William Foster (Keanu Reeves), un neurocientífico que, con ayuda de Ed Whittle (Thomas Middleditch), experto en clonación. Buscan la manera de escanear, clonar e implantar la consciencia del ser humano en una máquina de titanio, llamada Sujeto 345, la cual simula un cuerpo antropomórfico. Sus intentos fracasan, ya que el cuerpo-máquina rechaza la consciencia -perteneciente a un soldado caído en batalla-, al punto de que, una vez transferida ésta, el robot se suicida. El jefe de ambos científicos comienza a presionarlos para que el proyecto tenga éxito, ya que, de lo contrario, los inversionistas retirarán los fondos y se cerrará la investigación.
Al poco tiempo de este suceso, Foster decide realizar un viaje junto con su familia. Sin embargo, durante el trayecto sufren un accidente automovilístico en el que fallecen su esposa y sus tres hijos. Tras este acontecimiento, Foster decide crear réplicas de su familia, y le pide a su amigo Ed Whittle que traslade a su casa el equipo de mapeo cerebral y de clonación.
Una vez instalados los dispositivos, Foster se percata de que sólo hay tres cápsulas de clonación. Ante la imposibilidad de clonar su hija menor, Zoe, opta por hacer nuevos mapas neuronales del resto de la familia, buscando borrar el recuerdo de la niña. Este gesto sugiere una forma de determinismo, desde la cual la historia del sujeto -y con ello, su singularidad- parecería estar localizada en su red neuronal, abriendo la posibilidad de una existencia mediada a través de la re-escritura cerebral.
Foster, al necesitar resolver el acoplamiento de la consciencia, con el cuerpo —receptáculo—, se percata de que, si el Sujeto 345 ha rechazado la consciencia, es porque sabe que el cuerpo-máquina (letosa) no le es propio. Ante esto, Foster desarrolla un algoritmo de interfaz que permita generar un aspecto propioceptivo y así, la consciencia no rechace su nuevo cuerpo.
El aspecto es sencillo: el cerebro, las conexiones neuronales y, por tanto, la memoria, se ven reducidas a una condición de máquina que puede ser programada, creada y reproducida al antojo del programador, en este caso, William Foster. Sin embargo, aparece el problema de que “en nuestra relación con la red digital, estas dos dimensiones (el gran Otro virtual simbólico y el gran Otro digital real) tienden a confundirse, de manera que nosotros proyectamos sobre la máquina digital que forma parte de la realidad material la dimensión del gran Otro simbólico para tratarlo como un sujeto que supuestamente sabe” (Žižek, 2023, p. 178).
Si el cerebro y la consciencia pueden ser transferidos a otro cuerpo, uno que no se deteriora, la condición es suponer que aquello que se ha transferido puede ser cifrado en un código digital. Aquello que daba cuenta de la condición del sujeto, su palabra, su cuerpo, sus representaciones, se modifican o simplifican a condiciones algorítmicas. La posibilidad de lo que el sujeto es — esa falla autorreferencial que es propia de la subjetividad— quedaría negada, a la lógica de conexiones transferidas a la letosa. Entonces ¿sigue siendo el mismo sujeto ahora que se encuentra alojado y reproducido en un armatoste mecánico?
En resumen, podría afirmarse que lo que muestra Réplicas, presupone un principio del poshumanismo: ir más allá de la misma condición humana, así como de la finitud corpórea y carnal. Implica jugarse el cuerpo y perderlo. Como sugiere Žižek (2023, p. 77), trataria de perderse “nuestra existencia física, pero podemos lograr que la base de nuestra existencia pase del hardware al software: podemos descargar nuestra consciencia en algún ente posbiológico (digital) y luego seguir reproduciéndonos de esa manera indefinidamente”.
Si es esta la posibilidad que se visualiza —al menos como lo plantea Réplicas— su tendencia poshumanista implica que lo humano no es más que un aspecto del pensamiento; que la existencia puede ser retraducida a una racionalización de la realidad, la cual el cerebro es capaz de crear, codificar y emular. El problema es que la consciencia, al ser vertida y transferida a una letosa , es doblemente alienada: primero en cuanto a sí misma en su propia representación; después, por una repetición del exterior a partir de la lógica algorítmica. Una consciencia dispuesta en un cuerpo que no se cansa, que no adolece, que no sufre. Fantasía que le funciona al sujeto como paliativo, pero que reafirma el sentido ideológico instaurado en el deseo mismo, a partir de una lógica de dominio sobre la carne, el cuerpo y, por tanto, útil al modo de producción capitalista. Un sujeto que ya no es para la muerte, sino para la infinitud y eternidad, y que incluso, hace lazo a condición mercantil de consumo y de goce.
Entonces, si el cerebro —y con él, la consciencia, que se asume alojada allí— pudiera ser transferido a una letosa, ello implicaría anular por completo el registro de las representaciones simbólicas dadas y articuladas por la estructura misma del lenguaje. Aunque la letosa, ahora dotada de consciencia, pudiera reproducir el habla o proferir palabra, seguiría imposibilitada de habitar la carne, de hacer de ella un cuerpo, un parlêtre.
Como señala Lacan (2005, p. 64): “adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad, no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia —consistencia mental, por supuesto, porque su cuerpo a cada rato levanta campamento.” Así, la letosa no puede ser un sujeto: no es un ser de palabra, ni mucho menos la palabra del ser. No puede devenir sujeto porque, incluso en la emulación del cuerpo, este no corresponde al del sujeto del deseo.
Freud (2006a) ya anticipaba esta distancia: suponía la existencia de un cuerpo más allá de la carne, y es precisamente allí donde situaba el inconsciente, aunque éste no tuviera localización anatómica.
Sin embargo, este aspecto supone que la fantasía del hombre-máquina implica la realización infantil y narcisista del dominio del cuerpo: una reformulación y adecuación del ideal yoico que, contrario a la formulación freudiana, postula un Yo que ha de convertirse en el soberano de su propia casa, como el portador de sí en tanto letosa. La elaboración de una máquina que asume funciones corporales y ¿se convierte en receptáculo de una inteligencia artificial. Se trata de una fantasía de múltiple implicación, donde se trazan parámetros que determinan una (pseudo)singularidad: siempre aparente, nunca deseante, pero capaz de engañar.
Este planteamiento puede pensarse a partir de la película, Ex machina (Alex Garland, 2014). La tesis es simple: una inteligencia artificial montada en un androide, que adquiere un cuerpo femenino, debe lograr engañar a la inteligencia humana, aprobar el examen de Turing y pasar como igual, un partenaire.
El androide, Ava (Alicia Vikaneder), logra engañar a Calb Smith (Domhnall Gleeson), un programador invitado por Nathan Bateman (Oscar isaac), creador del androide, para identificar posibles fallas en su programación. Ava supera la prueba: engaña al sujeto humano. Surge la pregunta ¿Acaso el engaño no es, en sí mismo, un atributo humano, fundado en la intencionalidad, en la capacidad de obrar con fines específicos frente al Otro?
Y a la vez, ¿el engaño producido por el androide no podría ser una consecuencia de la programación, sin voluntad autonoma, sin otra intencionalidad que no fuera la de su creador? Si esto fuera así, el rasgo que se supone desde la condición de la singularidad se anularía en tanto su efectuación. Como afirma (Žižek, 2021, p. 277): “por medio de la subjetivación, el sujeto (presu)pone la existencia de una red simbólica que le permite experimentar el universo como una totalidad significativa, lo mismo que situar su lugar en él, es decir, identificarse con un lugar en el espacio simbólico”.
En este caso, aquello que se presenta con un rasgo singular: la motivación del engaño, sería únicamente un corolario del automatismo mismo del programa de la inteligencia artificial. El engaño no es obra de la máquina-letosa, sino del propio espectador, quien se deja cautivar por la ilusión de un ser con sentimientos y motivaciones, proyectando la posibilidad de un encuentro que, inevitablemente, fracasa ante la imposibilidad de un verdadero otro. Así, en palabras de Žižek (1999, p. 97): “Una vez que nos movemos más allá del deseo, es decir, más allá, de la fantasía que sostiene al deseo, entramos en el extraño dominio del impulso: el dominio de la cerrada palpitación circular que encuentra la satisfacción en la eterna repetición del mismo gesto fallido”.
Se le ha dotado inteligencia artificial a la máquina, lo cual implica un anverso de la inteligencia natural —la humana—, la IA se precisa por su cálculo, pero imposibilita lo que se piensa visceralmente, produciendo unicamente una simulación de ello, aún en su función auorreferencial. Si una máquina llega a “razonar” sobre su propia existencia y pasa una prueba cartesiana, ¿podemos entonces afirmar que se ha convertido en un sujeto.
Por lo que si la condición de un mecanismo que se hace pensante y que pasa por la aprobación de un examen cartesiano sobre razonar sobre su propia existencia, ¿supone, entonces asumir que se ha convertido en un sujeto cogitante, en un sujeto deseante? Afortunadamente, la respuesta es no.
La máquina se situa como un elemento intermedio entre el sujeto y el Otro. La máquina pseudo cogitante, la machina deus, trascendería los linderos de la carne y del síntoma que encarna la palabra vetada del discurso: una materialidad vacua, sin Otro.
Por supuesto, algo que escapa a la posible realización —incluso fantaseosa— es que tales cuerpos-letosas no eyectan, no producen el desprendimiento del excedente que, siendo resto, moviliza las condiciones del deseo y del encuentro en su relación con la carne colmada por el significante. Desde allí, “la mirada es la condición de posibilidad del ojo, es decir, de nuestra mirada hacia algo en el mundo (solo vemos algo en tanto X elude a nuestro ojo y ‘nos regresa la mirada’); la voz es la condición de posibilidad de nuestra escucha hacia algo” (Žižek, 2020, p. 95), por lo que aunque los robots-letosas hablen y vean, tengan formas anatómicamente idénticas a la de los humanos y estén programadas para sentir, no podrán confluir en el significante que es causa: no atienden al estatuto de la mirada y, por tanto, no se angustian, y mucho menos desean.
De esta forma, podría asumirse que si el síntoma es proclive del sujeto del inconsciente, el virus, lo sería a la letosa. El primero remite a la relación con el significante, el segundo al exceso de código que no produce efecto de significación, sólo de cifración, para alterar la función para la que se ha programado la máquina.
Ahora bien, si la fantasía del dominio sobre el cuerpo — de ir más allá del cuerpo-carne— supone que la condición de lo subjetivo puede ser descifrada para extraer de ella aquello que inerva la subjetividad, dicha fantasía conlleva la pretensión de reducir la condición humana a una red de conexiones y operatorias. Esto implica la anulación de los elementos de lo simbólico, de los efectos del lenguaje, e incluso de los elementos de la palabra sobre la carne; En este sentido, puede hablarse de una forclusión de la carne, como ya lo ha señalado Helga Fernández (2023).
Desde esta perspectiva, la fantasía que elucubran algunas cintas de Sci-fi, implica, casi inevitablemente, un horror a la carne, ya sea por su condición de finitud o por su imperfección. Se trata de una posición fantaseosa que estructura un ideal totalizador del yo: un sujeto que pretende tener un control absoluto sobre su cuerpo, e incluso prescindir de él si logra transferir su consciencia —su singularidad— a un mundo digital, a un metadato. Algo asì como una sutura del cuerpo, en tanto la sutura es considerada usualmente como un modo en que lo exterior se inscribe en lo interior, por lo tanto, ‘suturando’ el campo, produciendo el efecto de cerrazón en sí mismo (self-enclosure) sin necesidad de un exterior, borrando las huellas de su propia producción: las huellas del proceso de producción, sus brechas y mecanismos son destruidos, de modo que el producto aparezca como un todo orgánico y natural (Žižek, 2020, p. 82).
Finalmente, si estas películas dan cuenta de una fantasía del dominio de la consciencia y la posibilidad de trascender la finitud del cuerpo, la idea que subyace es la de la inmortalidad, más allá del cuerpo y la carne. Pero esa inmortalidad se logra anulando la subjetividad y su singularidad, al momento que se funden con una máquina-letosa. Así, el futuro anunciado por la ciencia ficción y promovido por la industria cinematográfica —no tan lejano ni tan ajeno a lo que representa un metadato— parece ser el paso siguiente del poshumanismo: letosas vivientes que buscan imputar la carne, lo humano y lo deseante. Sin embargo, la falla de su realización sigue inscribiéndose… afortunadamente.
Bibliografía:
Alomo, M. (2012). Construcción de la noción de lacaniana de “letosa” y su relevancia clínica. Revista universitaria de psicoanálisis (12), pp. 191-203. https://www.bivipsi.org/wp-content/uploads/RUP_2012-15.pdf
Fernández, H. (2023). La carne humana. Una investigación clínica. El diván negro.
Freud, S. (2006). El creador literario y el fantaseo (1908 [1907]). En, O. C. Tomo IX. Amorrortu.
Freud, S. (2006a). La interpretación de los sueños II. En, O. C. Tomo IV. Amorrortu.
Gerland, A. (director). (2014). Ex machina [Filme]. DNA Films.
Horkheimer, M. y Adorno, T. (2006). Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Trotta.
Lacan, J. (2005). El seminario 23. El sinthome. Paidós.
Lacan, J. (2015). El seminario 17. El reverso del psicoanálisis. Paidós.
Nachmanoff, J. (director). (2018). Réplicas [Filme]. Company films.
Nasio, J. D. (2007). El placer de leer a Lacan. 1. El fantasma. Gedisa.
Žižek, S. (1999). El acoso de las fantasías. Siglo XXI editores.
Žižek, S. (2018). Acontecimiento. Sexto piso.
Žižek, S. (2020). El espanto de lágrimas reales. Paradiso.
Žižek, S. (2021). ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood. Godot. Žižek, S. (2023). Hegel y el cerebro conectado. Paidós.