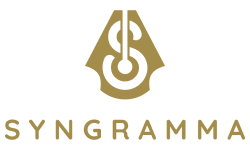Carlos Pardo Guiochin
Ponencia presentada en el XXXVII Congreso de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis (ARPAC), Monterrey, marzo de 2024.
Resumen:
Este artículo reflexiona sobre las transformaciones contemporáneas que atraviesa la práctica psicoanalítica frente al avance de la medicalización, la tecnología y el discurso del rendimiento. A partir de una perspectiva vivencial, el autor analiza cómo la irrupción de los medicamentos psicofarmacológicos, la inteligencia artificial y la cultura digital impactan el vínculo terapéutico, así como las modalidades de subjetivación actuales. Se abordan fenómenos como la patologización generalizada, la consulta a buscadores web y herramientas digitales como sustitutivos del lazo transferencial, y el aislamiento social representado por los hikikomori. A lo largo del texto, se intercalan referencias clínicas, literarias y culturales para ilustrar el modo en que estos fenómenos tensionan la técnica analítica, al tiempo que se sostiene la necesidad de un psicoanálisis plural que dialogue con la complejidad del presente. El trabajo concluye con una reivindicación del espacio analítico como lugar posible para un encuentro subjetivante que resista el espejismo de respuestas inmediatas.
Introducción:
El día de hoy quiero hacer con ustedes un rápida y poco pretenciosa aproximación a los fenómenos que inundan nuestras preocupaciones actuales como analistas, fenómenos que, en relativamente pocos años para los que somos más viejos, o muchos años para los más jóvenes, o desde siempre para los aún más jóvenes, han inundado el pensamiento, el discurso y la estructura de la vida moderna del consultorio. Me refiero a los fenómenos de la inteligencia artificial, el internet, los medicamentos y los padecimientos que producto de la vida inundada de diversas tecnologías, algunas virtuales y otras reales, han presentado cosas no vistas con frecuencia antes de la época de la postpandemia.
Más Platón y menos Prozac.
El primer día de marzo de 1994, me presentaba como un joven residente de psiquiatría en la sala 9 del hospital Español de México, hasta ese día no había escuchado nunca el término de inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. El internet, era cosa de organizaciones europeas de investigación nuclear y películas de ciencia ficción. La mayor tecnología en mi vida era el carburador de mi coche que requería de frecuentes ajustes, un par de tornillos y ya.
Hasta ese entonces el manejo de los antidepresivos era cosa para iniciados. Existían los tricíclicos, el tofranil, el anafranil, la Imipramina, etc. Daban terribles estreñimientos y sequedad de boca, además de conllevar riesgos cardiacos y los no menos terribles IMAOS (Inhibidores de la Monoaminoxidasa), en su mayoría, vedados en México. Podían dar severas consecuencias, requerían dietas especiales y vigilancia de interacciones medicamentosas. A mí me tocó la transición, de la tradición de muchos de usar los tricíclicos, de otros que abrazaban las bondades de la fluoxetina y de la recién llegada sertralina, que solo se conseguía de contrabando. Rápidamente empezamos los más jóvenes a preferir estas dos últimas sustancias. Eran rápidas de acción con bajos efectos colaterales y pocas interacciones farmacológicas y no requerían de una dieta especial ni de una valoración cardiovascular previa. La única limitación era el precio.
En el transcurso de un año, presencié el declive de la tecnología para iniciados. Ahora un muchachito de 24 años podía ver pacientes en terapia intensiva y recetarles antidepresivos, la accesibilidad de los medicamentos representó un punto de inflexión en la práctica clínica.
Este Tsunami médico pronto se extendió a otros ámbitos de la sociedad, primero en Estados Unidos y casi de inmediato en México. Gracias al libro Nación Prozac de Elizabeth Wurtzel (1994), que narra de manera autobiográfica las vicisitudes de una niña, escritora prodigio hija de padres divorciados, atormentada por trastornos mentales a pesar de haber llevado tratamientos psicológicos con prestigiados profesionales. Hasta se hizo una película, con Cristina Ricci y Jessica Lange, un éxito en su momento. Esto llevo a que Prozac se convirtiera en sinónimo de antidepresivos y llegara de esa forma incluso al diccionario de Oxford. Se le llamaba “La pastilla de la felicidad”.
Este fenómeno no dejó de crecer hasta el punto en que hoy estos medicamentos son parte del lenguaje coloquial y son recetados por médicos generales, odontólogos, y veterinarios (sí, a los perros y a sus dueños) pero no solo eso, hasta por amigas y compadres y recientemente hasta por el internet. Pronto, los antidepresivos estaban al alcance de cualquiera, muy eficaces, sin receta, con pocos efectos colaterales y bajo potencial suicida, el Prozac democratizaba la salud mental. Pronto le seguirían los nuevos antipsicóticos que hicieron colapsar el viejo sistema de hospitales manicomiales.
Como respuesta a esta tendencia, surgió el libro Más Platón y menos Prozac de Lou Marinoff (1999). Libro que habla acerca de la filosofía como una alternativa a la medicación antidepresiva. Cuando salió, me llamó profundamente la atención. Citaba a Platón, a Kant y otros autores para dar lecciones de vida para soportar la tristeza, el abandono y el desamor. A pesar de la fama del libro y su atractivo título, su resultado final no fue bien recibido por la crítica. Marinoff no era un escritor niño prodigio, ni se cortaba la piel, ni intentó suicidarse. Así que de este libro no hubo película, la oportunidad de oro de tan brillante tema, había pasado sin pena ni gloria.
Actualmente me encuentro en el consultorio con que muchos de los pacientes ya vienen medicados, demandan la medicación o quieren condicionar el tratamiento a no recibir medicación. Finalmente, el tema de la medicación está presente en todo tratamiento, por ausencia o por presencia, lo requiera o no lo requiera el paciente, independientemente de lo que piense el analista, sea este médico, no médico, filósofo, psicólogo o psiquiatra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Me pregunto. A pesar de que Freud trabajó con algunos fármacos, ninguno de los escritos de técnica psicoanalítica nos habla de ello. La realidad del paciente analítico actual, con frecuencia nos lleva a lidiar con el tema de los medicamentos. La promesa de la “pastilla de la felicidad” siempre ronda el consultorio: a veces como aliada, otras como resistencia. La tecnología, en todas sus formas, está inmiscuyéndose frecuentemente en la otrora diáfana relación analítica.
“¡Y se verán cosas peores!, decía una anciana, mientras levantaba la ceja y agitaba su dedo flamígero.”
“Si viene diagnosticado por el doctor Google y solo busca una segunda opinión, mejor consulte al doctor Yahoo!”
Estas frases, estaban en la sala de espera de un colega médico, lamentablemente me dio pena tomarle foto al cartel. Ahora habría que decir doctor Chat GPT, porque Yahoo! ya no es un buscador tan popular como Google o Bing.
El fenómeno de las consultas de los pacientes sobre su salud mental en internet y sobre todo de la inteligencia artificial nos invade constantemente y viene a modificar la manera en que los jóvenes estudian y aprenden, pero también la forma en que nos relacionamos entre nosotros. La libido es una pulsión constante, que busca destino todo el tiempo. Freud (1921) describe que la libido puede fijarse en objetos que no son personas, como una casa, un libro o un instrumento musical. Estos objetos pueden ser amados con la misma intensidad y exclusividad que una persona, y generar celos y sufrimientos similares a los de un amor humano. Un caso extremo sería el de un hombre que se enamorara de su teléfono y no pudiera separarse de él. Si Freud hubiera conocido el contexto actual, probablemente se sorprendería de lo común que se ha vuelto esta situación. Recientemente ha venido a mi consulta una persona buscando tratamiento, ya traía su diagnóstico, su pronóstico, sus pruebas psicológicas y sugerencias de tratamiento. Al preguntarle por el origen de estas hipótesis, me dice que lo ha hecho a través de la inteligencia artificial y el internet.
De hecho, este reciente caso es el que me inspiró a realizar este trabajo.
Y cualquiera se preguntaría. ¿Y este, a qué viene? Pues es esto precisamente la médula de este trabajo.
Hay una regla de las relaciones humanas que dice que dos personas que se reúnen a solas por suficiente tiempo terminarán teniéndose afecto. Pero eso sucede con todo, la pulsión requiere de un destino, y el inconsciente del sujeto, su pasado infantil y su presente conllevan un conflicto. Y si pasa más tiempo con su teléfono que con las personas, por supuesto que se enamorará de él, hay casos de adolescentes que intentan suicidarse por no tener un teléfono inteligente. Todo pasa a través del internet y del teléfono, los jóvenes confían más en el internet que en sus padres, sus maestros o sus amigos, simplemente porque está más presente, porque responde más rápido, porque parece no criticar y parece tener las respuestas correctas, aunque no siempre es así.
Lidiar con esto es como lidiar con las influencias de los padres, de la pareja o de los amigos, pero amigos sabiondos que dotan al sujeto de algo peor que la ignorancia. Sí…, hay cosas peores: la ilusión del conocimiento.
Y parecería que es ese terror a la incertidumbre, esa pérdida de la fortaleza ante lo que puede pasar, lo que se resuelve con el nuevo oráculo. Ya no es el oráculo de Delfos, ya no es la filosofía, la religión, ni la sabiduría del abuelo. El chat GPT es quien nos contesta con una seguridad lapidaria del que todo lo sabe (aunque no sea cierto).El asunto es que todo esto se inserta en un sistema aún mayor, en un paradigma filosófico, como lo ilustra Han (2012) en La sociedad del cansancio. Sociedades del rendimiento, de la auto explotación encaminada a cumplir las exigencias del mercado y la cultura de la positividad. El cambio de paradigma de la persona enfrentándose al mundo exterior, la persona de acción que trata de imponer su voluntad a la realidad adversa, a sabiendas de que esto es solo posible a medias. Esta persona esforzada y resiliente es sustituida por una, que al no poder distinguir lo que puede y no puede controlar, renuncia al estoicismo de Epicteto y de Marco Aurelio.
El laureado cineasta mexicano Guillermo del Toro, al ser cuestionado sobre el uso de la inteligencia artificial en el cine respondió:
“No le temo a la inteligencia artificial, le temo a la estupidez natural. Cualquier inteligencia en este mundo es artificial.” (Del Toro, G. 2023)
Edipo, Narciso y Los Hikokimoris tropicales.
Hikikomori se le llama en Japón al fenómeno de aislamiento social juvenil. Es un comportamiento asocial y evitativo que conduce a abandonar a la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a adolescentes o jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las habitaciones de casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo llegar a estar años enclaustrados. Rechazan cualquier tipo de comunicación y su vida comienza a girar en torno al uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Dicho fenómeno ha emergido en muchos lugares con entornos socioeconómicos contemporáneos, incluyendo un sistema educacional rígido, oportunidades de empleo irregulares y el uso extendido de internet y juegos online (de la Calle Real & Muñoz Algar, 2018).
Este fenómeno, considerado hace unos años como cosa de adolescentes japoneses, lo estamos viendo en los consultorios, más a raíz de la pandemia y el trabajo en línea, pero no es solo una cosa juvenil, se observa en adultos y ocasionalmente en niños, con motivos similares. La percepción del sujeto de su incapacidad, la renuencia a enfrentarse con los padres, con los maestros y con la vida, la sensación de estar en este entorno de auto exigencias del positivismo, estar en la sociedad del cansancio los lleva, como en el fenómeno de la gran renuncia que se dio en la pandemia, “A botar el arpa” como se dice coloquialmente. Para retraerse a sí mismo y a contemplar un mundo que gira solo en ellos mismos.
El teléfono pasa de ser una herramienta de comunicación, a ser una herramienta de aislamiento, a mostrar solo mi propia imagen en los resultados de mis búsquedas, y peor aún, el famoso algoritmo que solo me muestra lo que me gusta, evitando el resto de la realidad. Evitando conocer otras personas y otras cosas.
Narciso, producto de la violación de Cefiso, Dios del rio del mismo nombre a la ninfa Liríope, sabedor de su belleza, desprecia con desdén a Eco, quien muere de tristeza. La diosa Némesis induce a Narciso a contemplar su propia imagen. Éste, paralizado por su imagen en el agua, muere lentamente tratando de alcanzar el amor de su propio ideal. Tal vez buscando en el reflejo del agua la mirada de su padre ausente.
El pasado 3 de junio de 2019, la agencia de Noticias NHK, difundió la noticia de que La policía de Tokio dijo que Hideaki Kumazawa, vice ministro de agricultura retirado de 76 años, fue arrestado el sábado bajo sospecha de haber apuñalado a su hijo Eiichiro, de 44 años. La policía envió a Kumazawa a los fiscales el lunes, solicitando su acusación.
El incidente del asesinato de Eiichiro se produce días después de que un hombre descrito como un recluso social, conocido en Japón como “hikikomori”, apuñalara a varios escolares en una parada de autobús a las afueras de Tokio.
Kumazawa le dijo a la policía que su hijo se molestó por el ruido proveniente de una escuela primaria cercana durante un evento deportivo el sábado y los dos se pelearon por eso.
Kumazawa dijo a los investigadores que pensaba que tenía que hacer algo para evitar que su hijo dañara a otros, como lo había hecho aquel hombre también Hikokimori la semana anterior, informó NHK (Associated Press, 2019).
¿Y dónde quedó el Edipo? Pareciera que esta historia pone de reflejo algo que sucede en la sociedad del aislamiento, del cansancio, del internet y de los videojuegos. Un hombre anciano de 76 años vence en una lucha a muerte a un hombre en la plenitud de la fuerza y de la vida, por muy tirano que sea el señor, parece poco probable que un burócrata retirado pudiera salir vencedor de esa lucha.
Este cambio social, psicopatogénico que provoca esta transición de la patología psicoanalítica que atendía Freud hacia la que describe Kohut, se viene gestando desde los años 60. El escenario que nos presentan los hikokimori hace pensar que para ellos la experiencia de la vida no les presentará un lugar en el mundo.
Ahora con todas estas vicisitudes del psicoanálisis contemporáneo, ¿Qué nos espera? ¿A qué nos podemos asir para encontrar el camino? Luego de la muerte de Freud, el empuje del psicoanálisis daba la impresión de poderse encaminar hacia dos derroteros principales: la ortodoxia cerrada con la necesidad de adherirse a una única corriente psicoanalítica y su consecuente adoctrinamiento, o la posibilidad de una diversidad, de una teoría en expansión que pudiera llevarnos al peligro de problemas de límites y desviaciones del psicoanálisis, o a un análisis silvestre o de una práctica analítica que fuera más allá de los problemas propios del análisis, que eran más fáciles de entender en la época de Freud. ¡Menudas opciones! (Wallerstein, 1988).
Los pacientes que cuentan con una propuesta de diagnóstico y tratamiento dado por una inteligencia artificial y que la misma parece ser suficiente para solucionar sus problemas ¿Por qué asisten en búsqueda de ayuda para su salud mental?
El paciente busca quien le escuche, quien le mire, con quien pueda establecer un vínculo reparador o quien le dé un lugar, como lo necesitan los hikokimori que no tienen lugar. Un sitio donde pueda suceder ese encuentro del paciente, con posibilidades de construir en la realidad con otro, y no en la inconsistencia inasequible del agua en la que se refleja narciso. Ese líquido en el que surge el espejismo del positivismo entre otros reflejos, que a diferencia del carro de Layo que obstruye de manera contundente a Edipo y cuyo encuentro lo impacta de manera real, dolorosa, frustrante y constitutiva. En el agua del falso self, diría Kohut, Narciso se sumerge y desaparece. En el combate de Edipo con Layo se choca, se lucha y termina por reconocerse parte de un legado y un mundo en el que es monarca de únicamente de lo propio, diría Freud.
¿Pero cómo hacemos un psicoanálisis que abarque todo eso? ¿Es un solo psicoanálisis o muchos? Se preguntaba Robert Wallerstein en 1988. Tal vez es un psicoanálisis que responde a la posmodernidad solo a través de la pluralidad. Del tomar los elementos básicos de Freud, y poder contemplar las diferentes soluciones, que ejercicios como los métodos clínicos comparados, que se realizan en los working parties anteriores a los congresos internacionales, nos enseñan cómo desde diversos enfoques, se pueden llegar a los mismos resultados.
Joseph y Ann Marie Sandler (1984) distinguen entre un inconsciente pasado y uno presente. Mencionan que el inconsciente pasado es el de los primeros años, lo que queda atrás de la barrera de la amnesia infantil, el inconsciente pasado se encuentra presente, estimulado por los sucesos en el aquí y en el ahora, el inconsciente presente se encarga de mantener el equilibrio con el presente y considera perturbador e intrusivo el impulso del inconsciente pasado. Está orientado hacia el presente para impedir que el sujeto sea rebasado por experiencias dolorosas e incontrolables. El inconsciente presente crea compromisos y adaptaciones. La creación de fantasías actuales, constantemente adaptativas al presente, pero que sin embargo mantienen sus raíces en el inconsciente pasado.
¿Qué sería del psicoanálisis si a la muerte de Freud, no se hubiese, sobre su cuerpo teórico, construído un piso más? El edificio del psicoanálisis, anclado en los profundos cimientos del trabajo de Freud ha podido construir conocimientos, y aplicaciones regionales, culturales y adecuadas a nuestros tiempos, como un inconsciente pasado que proyecta sobre un inconsciente presente que negocia y equilibra lo de hoy, tal como se construye la transferencia, desde la historia del sujeto y su relación actual con el analista.
Cierro el trabajo, citando a Freud, no podía ser de otra manera, en este mensaje contundente donde abre la base del psicoanálisis plural.
“El hecho de la transferencia y el de la resistencia, cualquier línea de investigación que admita estos dos hechos y los tome como punto de partida, tiene derecho a llamarse psicoanálisis, aunque llegue a resultados diversos de los míos” (Freud, 1914/1991, p. 16).
Bibliografía
Associated Press. (2019, junio 3). Ex-japanese farm minister arrested in fatal stabbing of son. AP News. https://apnews.com/general-news-fabcc814226148d7977e0a13dfb64322
De la Calle Real, M., & Muñoz Algar, M. J. (2018). Hikikomori: El síndrome de aislamiento social juvenil. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 38*(133), 115–129. https://doi.org/10.4321/S0211-57352018000100007
Del Toro, G. (2023, junio 29). Guillermo del Toro no le teme a la IA, pero sí a la “estupidez natural”. *Radiónica*. https://www.radionica.rocks/noticias/guillermo-del-toro-no-le-teme-la-ia-pero-si-la-estupidez-natural
Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. En *Obras completas* (Tomo XVIII, p. 76). Amorrortu.
Freud, S. (1991). Recordar, repetir y reelaborar (1914). En *Obras completas* (Vol. XVIII, pp. 15–26). Amorrortu.
Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder.
Marinoff, L. (1999). *Más Platón y menos Prozac: Cómo la filosofía puede ayudarte a entender la vida*. Ediciones B.
Sandler, J., & Sandler, A.-M. (1984). El inconsciente presente, el inconsciente pasado y la interpretación de la transferencia. *Psychoanalytic Inquiry, 4*(3), 367–399.
Wallerstein, R. S. (1988). ¿Un psicoanálisis o muchos? *Libro Anual de Psicoanálisis, 2*, 29–45.
Wurtzel, E. (2002). *Nación Prozac: Una memoria sarcástica*. Editorial Mondadori.