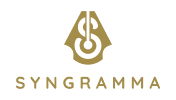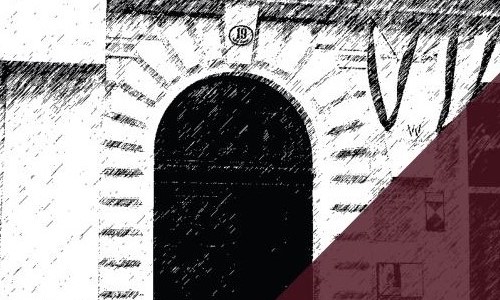Mónica Alejandra Durazo Torres
Trabajo realizado a partir de la presentación en el XXXVII Congreso de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis (ARPAC), Monterrey, marzo de 2024.
Resumen
El presente artículo analiza la teoría del Yo piel propuesta por Didier Anzieu, explorando sus funciones y su impacto en la estructura psíquica del individuo. Se profundiza en cómo el Yo piel opera como una metáfora, así como la piel funciona como una capa protectora y envolvente del cuerpo, el Yo piel protege a la psique del individuo. Anzieu plantea, basándose en teorías de otros autores, que esta estructura del Yo surge a partir de las experiencias tempranas de contacto corporal y cuidados por parte de la madre, las cuales moldean la percepción del sí mismo y de su entorno, permitiendo una adecuada regulación emocional y el desarrollo de una identidad sólida.
Asimismo, se abordan los efectos cuando el Yo piel falla, resultando en una fragilidad de esta estructura que detona síntomas de ansiedad, angustia o trastornos psicosomáticos. Finalmente, este artículo destaca la relevancia de esta teoría en la comprensión de diversas problemáticas clínicas, a través del análisis de casos clínicos y referencias teóricas, se ilustra cómo la fragilidad del Yo piel puede manifestarse en síntomas de dolor emocional y fallas en la percepción corporal, por lo que se enfatiza la importancia de su fortalecimiento a través de un acompañamiento terapéutico. En conclusión, la teoría de Didier Anzieu ofrece una perspectiva fundamental para comprender el desarrollo psíquico, subrayando la interconexión entre lo corporal y lo mental en la construcción del sujeto.
La primera vez que me acerqué formalmente al Psicoanálisis contemporáneo fue hace dos años, que cursé el seminario de Psicoanálisis francés. Anzieu y su concepto del Yo piel resultaron ser de mayor utilidad en mi comprensión del funcionamiento mental de los adolescentes que se autolesionan, situación que veo recurrentemente en la clínica, siendo un fenómeno que en su mayoría se presenta en pacientes mujeres. Esto me lleva a intentar comprender: ¿Por qué cortar la piel?
En el presente artículo, pretendo hacer una reflexión breve del concepto del Yo piel de Didier Anzieu ilustrándolo con extractos de casos clínicos de pacientes adolescentes que presentaron autolesiones como síntoma para aliviar el dolor emocional.
Marco teórico
Didier Anzieu fue abandonado por su madre poco después de nacer. Años después su madre fue internada en una clínica psiquiátrica en París, donde también trabajaba Jacques Lacan. Lacan conocía a la madre de Anzieu por su nombre de soltera, Marguerite Parrain, y se inspiró en ella para el caso clínico de su tesis titulada Acerca de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad (1932), en la que se refería también al propio Anzieu.
Anzieu inició su análisis con Lacan en 1949, sin que ninguno de los dos supiera al principio que Marguerite había estado previamente en tratamiento con el analista. Años después, tras un largo periodo de internamiento psiquiátrico, Marguerite trabajó como empleada doméstica para el padre de Lacan. En ese contexto, Anzieu restableció contacto con su madre y se enteró de su vínculo anterior con Lacan. Como consecuencia, decidió poner fin a su análisis y se distanció de él, condenando “las derivas y la arbitrariedad de las prácticas lacanianas”.
El tercer y más difundido proyecto teórico de Anzieu fue el desarrollo de la teoría del Yo piel. Para ello, se apoyó en diversos autores: Wilfred Bion y el concepto de contención; John Bowlby y la teoría del apego; Sigmund Freud y el concepto de las barreras de contacto; y Paul Federn y su descripción de los límites variables del yo.
Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, en su libro Leyendo psicoanálisis francés (2010), señalan que el pensamiento de Anzieu se funda en dos principios generales. El primero, específicamente freudiano, establece que toda función psíquica se desarrolla apoyándose en una función corporal, cuyo funcionamiento se traslada al plano mental. El aparato psíquico se organiza mediante etapas sucesivas de separación, rupturas que, por un lado, permiten escapar de las leyes biológicas y, por otro, exigen una relación anaclítica de cada función psíquica con una función corporal.
El segundo principio es de inspiración jacksoniana: el sistema nervioso, último en desarrollarse, se sitúa en la superficie del cuerpo —la corteza— y tiende a asumir la gestión de los demás sistemas corporales. Lo mismo ocurre con el yo consciente, que ocupa la superficie del aparato psíquico en contacto con el mundo exterior y busca controlar su funcionamiento. Se ha observado además que la piel (superficie del cuerpo) y el cerebro (superficie del sistema nervioso) provienen de la misma estructura embrionaria: el ectodermo (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
De modo análogo a como la piel sostiene al esqueleto y a los músculos, el Yo piel cumple una función de mantenimiento y soporte de la psique. Esta función biológica es realizada a través de lo que Winnicott denomina holding o “sostén”, es decir, el modo en que la madre envuelve y contiene físicamente al bebé. Dicha función se activa primordialmente mediante el cuidado materno. El Yo piel desempeña también una función de individuación, otorgando al sujeto un sentido de su propia singularidad (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
En el Proyecto (1895), Freud sugiere que la madre actúa como un “escudo protector” auxiliar para el bebé, hasta que el yo incipiente del niño encuentra suficiente apoyo en su propia piel como para asumir dicha función. Así, puede afirmarse que el Yo piel es una estructura potencialmente presente desde el nacimiento, y que se desarrolla conforme avanza la relación entre el bebé y su entorno (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
Según Anzieu (en Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010), el lactante desarrolla la fantasía de compartir una única piel con su madre, fantasía que deberá resolverse más adelante, eventualmente a través de un proceso doloroso. Como describió Imre Hermann (1930, citado en Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010), el impulso de apego del bebé hacia su madre resulta más difícil de satisfacer en el ser humano, lo que condena a los integrantes de nuestra especie a episodios tempranos y prolongados de intensa ansiedad por la pérdida de protección o la ausencia de un objeto de sostén. Este estado se ha conceptualizado como “angustia original”. Como compensación, el impulso de apego adquiere mayor importancia en el ser humano, ya que la infancia es proporcionalmente más prolongada que en otras especies, lo que extiende el cuidado parental hasta la adolescencia, e incluso en algunos casos, hasta la adultez (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
Este impulso de apego se dirige inicialmente a la madre, y más adelante se amplía hacia la familia, grupo que sustituye a la figura materna como fuente de señales afectivas: sonrisas, contacto cálido, abrazos, sonidos, firmeza en el modo de cargar al bebé, balanceo, disponibilidad de alimento, atención y presencia de los otros. Estos registros suelen funcionar simultáneamente. Por ejemplo, la alimentación proporciona una oportunidad para la comunicación a través de los sentidos táctil, visual, auditivo y olfativo. La forma original de comunicación —tanto en la realidad como en la fantasía— es directa, sin mediación: de piel a piel (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
Posteriormente, el niño busca atención entre sus pares, y el adolescente procura identificarse con un grupo. Octavio Fernández (en Quiroga, 1984) afirma que la necesidad del adolescente de pertenecer a un grupo cumple una función integradora, ya que permite elaborar aspectos de la identidad y los roles sociales que aún no han sido asumidos plenamente. Los amigos sustituyen la función de apoyo de los padres; en esta etapa, los adolescentes prefieren pasar más tiempo en interacción con sus iguales que con la familia.
Anzieu señala que, socialmente, la pertenencia a un grupo se manifiesta a través de la piel, algo que se acentúa en la adolescencia. Esto se evidencia en tatuajes, perforaciones, maquillaje, peinados y vestimenta, que constituyen expresiones de la misma necesidad de afirmación (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010). En esta etapa, las modificaciones corporales se vuelven más aceptadas: tatuajes, piercings, cirugías estéticas, e incluso desafíos grupales en los que perder implica dejar marcas en la piel —como rasurarse las cejas, teñirse el cabello, o provocarse quemaduras con objetos calientes o cigarrillos— como expresión de pertenencia o prueba de valor.
Anzieu (1974, citado en Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010) distingue diversas funciones de la piel: sostén, contención, protección, individuación, integración de las percepciones sensoriales, base de la excitación sexual, carga libidinal, inscripción de huellas o autodestrucción. Encuentra, en el acto de tocarse a sí mismo y sentirse-a-sí-mismo, el fundamento del pensamiento reflexivo.
Con base en lo anterior, Anzieu asigna tres funciones principales al Yo piel: 1) como envoltura contenedora y unificadora del ser; 2) como barrera protectora de la psique; y 3) como filtro de intercambios que posibilita la representación mental. El fracaso de estas funciones puede producir dos formas de ansiedad. En primer lugar, una excitación instintiva difusa, constante, dispersa, no localizable ni identificable, que aparece cuando la topografía psíquica se configura como un núcleo sin envoltura: el sujeto busca una cáscara sustituta en el dolor físico o la angustia psíquica, envolviéndose en su sufrimiento. En segundo lugar, puede existir una envoltura con interrupciones o agujeros. Según Meltzer (1975, citado en Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010), un defecto en esta función genera la vivencia de que el cuerpo se fragmenta o se desmantela, lo que da lugar a un funcionamiento caótico y disociado de los distintos órganos sensoriales.
Los ataques inconscientes contra este contenedor psíquico, según Anzieu, se originan en partes del yo que se hallan fusionadas con representantes del instinto autodestructivo propio del ello. Estas partes se enquistan en la capa superficial —el Yo piel— donde desgastan su continuidad, destruyen su cohesión y comprometen sus funciones protectoras. La piel imaginaria que recubre al yo se transforma así en una túnica envenenada, asfixiante, ardiente y desintegrante. En este caso, puede hablarse de una función tóxica del Yo piel (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
Anzieu (2003) señala que estos pacientes sufren una falta de límites: presentan incertidumbre respecto a las fronteras entre el yo psíquico y el yo corporal, entre el yo real y el yo ideal, y entre lo que depende de sí mismos y lo que depende de los demás. Estas fronteras se muestran inestables, con bruscas fluctuaciones, acompañadas por caídas en la depresión, indiferenciación de las zonas erógenas, confusión entre experiencias agradables y dolorosas, y una indiferenciación pulsional que transforma el aumento de una pulsión en violencia más que en deseo. Son pacientes vulnerables a heridas narcisistas debido a fallas en el envoltorio psíquico. Experimentan un malestar difuso y el sentimiento de no vivir su vida, de observar su cuerpo y su pensamiento desde fuera, como si fueran espectadores de algo que simultáneamente es y no es su propia existencia.
Los casos que se presentan a continuación ilustran dinámicas entre pacientes adolescentes y sus padres, así como manifestaciones clínicas como autolesiones, descuido en la higiene personal, identidad difusa y desconexión con el cuerpo.
Caso Sami: La ausencia de contención y el cuerpo como sustituto
Sami fue llevada a psicoterapia porque sus padres notaron marcas en sus brazos. Ella mencionó que solía autolesionarse cuando sentía mucha ansiedad, pero dejó de hacerlo después de que sus compañeros se dieron cuenta de que se hacía daño. Esta conducta revela una falla en la función del Yo piel, lo que la lleva a buscar un sustituto de contención en el dolor físico, dañando su propia piel.
Convivía poco con sus padres, y cuando lo hacía, solían discutir. Le costaba establecer un vínculo afectivo con ellos; reclamaba no haber recibido atención durante su infancia y expresaba que ahora ya era “demasiado tarde”. Rechazaba el contacto físico, especialmente los abrazos por parte de sus padres. Esto podría indicar que no recibió ese afecto de manera adecuada durante la infancia, dificultando la comunicación emocional entre ellos.
Llamaba la atención su dificultad para hacerse cargo de sí misma, tanto en el plano físico como emocional, como si no supiera cómo hacerlo. Dormía gran parte del día y en ocasiones olvidaba comer. Tenía dificultades para establecer hábitos de cuidado personal, lo que sugería una vivencia de extrañamiento respecto de su propio cuerpo. En una ocasión comentó que estaba menstruando y no tenía toallas sanitarias, por lo que fue necesario proporcionarle una. En este gesto se pone en evidencia la ausencia de esa función materna de “escudo protector” auxiliar que Freud menciona en El proyecto para una psicología científica (1895): Sami no parecía haber internalizado suficientemente ese sostén, y fallaba en sus intentos por cuidar de sí misma.
En ocasiones traía consigo una libreta cuando le resultaba difícil expresar lo que sentía verbalmente. Varias sesiones se centraron en que pudiera desarrollar formas de autocuidado, identificar y manejar sus emociones, y encontrar maneras de aliviar el dolor emocional sin recurrir al daño físico. No obstante, cuando el sufrimiento se intensificaba, aún aparecían pensamientos relacionados con la autolesión.
Caso Julia: La represión emocional y la búsqueda de una identidad propia
Julia llegó al consultorio porque sus padres observaban en ella una fuerte tendencia a la distracción, que afectaba tanto su rendimiento escolar como su participación en las tareas del hogar. En la primera sesión, sus padres hablaron durante todo el tiempo, mientras Julia permanecía callada, asintiendo con una leve sonrisa. En sesiones posteriores, continuaba llegando con una actitud optimista, asegurando: “todo va bien”, y expresando que no tenía nada de qué hablar. Sin embargo, se hacía evidente una represión emocional profunda, acompañada de desconfianza y dificultad para hablar de lo que le causaba dolor.
Sus padres ejercían una fuerte exigencia sobre ella en todos los ámbitos: académico, social, estético y deportivo. Parecía existir, en el plano fantasmático, una imagen idealizada de Julia como “niña prodigio”, acompañada de una severa punición cuando no lograba satisfacer esas expectativas. Las autolesiones podrían entenderse como una forma de castigo hacia sí misma por no cumplir con ese ideal impuesto.
Durante las sesiones, solía hablar sobre sus “errores”, según la mirada de sus padres. Su discurso parecía ajeno, no propio, lo que sugiere una falla en el Yo piel, que, según Anzieu, impide la construcción de una identidad singular. Este autor señala que la separación de la madre está representada por el desgarramiento de una piel compartida; en el caso de Julia, parecería que anhelaba separarse de la imagen idealizada que sus padres habían construido de ella.
Su dificultad para expresar el enojo se traducía en una represión afectiva marcada. En algunas sesiones trajo consigo una libreta, lo cual podría interpretarse como un intento de verbalizar emociones que hasta ese momento no habían podido ser puestas en palabras.
Conclusión
Los extractos de los casos anteriores permiten reflexionar sobre la vida psíquica de los pacientes que se autolesionan. La falta de límites, descrita por Anzieu (2003) y común durante la adolescencia, se expresa en el daño a la propia piel —límite del cuerpo y envoltura del yo—, así como en la confusión entre experiencias placenteras (como recibir un abrazo) y dolorosas (como la autolesión).
Tanto Julia como Sami presentaban dificultades para conectar con sus emociones y manejar el dolor psíquico, lo cual interfería con su capacidad de vivir y disfrutar su propia vida. Tal vez las libretas que llevaban a las sesiones funcionaban como una “segunda piel”, un recurso transicional que permitía comenzar a poner en palabras aquello que antes solo había podido expresarse a través del cuerpo y el dolor.
Anzieu subraya que una de las tareas fundamentales del psicoanalista frente a estos pacientes consiste en restablecer la confianza en el funcionamiento natural y satisfactorio del cuerpo, siempre y cuando este encuentre una respuesta suficiente a sus necesidades en el entorno. No obstante, esta tarea es ardua y repetitiva, dada la tendencia inconsciente del paciente a paralizar al analista mediante una transferencia paradójica que amenaza con arrastrarlo hacia el fracaso que el mismo paciente teme (Birksted-Breen, Flanders y Gibeault, 2010).
Ambos casos muestran cómo las fallas en el Yo piel pueden manifestarse en autolesiones, dificultades para la expresión emocional y conflictos en la formación de la identidad. La psicoterapia ofrece un espacio seguro para reconstruir esta envoltura psíquica, promoviendo la integración del yo a través de la palabra y el vínculo terapéutico.
El concepto de Yo piel desarrollado por Didier Anzieu ofrece una perspectiva profundamente significativa sobre la formación y las funciones del yo, al considerar la piel como un límite, un medio de comunicación y una matriz del psiquismo. Esta teoría permite comprender cómo el yo se construye en la intersección entre experiencia táctil, emocional y relacional, impactando nuestras capacidades de regulación emocional, la vivencia del cuerpo y la identidad. El trabajo de Anzieu nos recuerda la importancia de explorar la complejidad de la experiencia humana y sus manifestaciones clínicas. A medida que seguimos investigando y aplicando estos conceptos, podemos enriquecer tanto nuestra práctica clínica como nuestra reflexión teórica.
Bibliografía
Anzieu, D. (2003). El Yo-piel (4a ed.). Biblioteca Nueva.
Birksted-Breen, D., Flanders, S. & Gibeault, A. (2010). Reading French Psychoanalysis.
Routledge.
Freud, S. (1950 [1895]). Proyecto de psicología para neurólogos. En Obras completas (Vol. I, pp. 343–445). Buenos Aires: Amorrortu.
Quiroga, S. (1984). Adolescencia: de la metapsicología a la clínica. Amorrortu.